Internacionales
La mitad de las carpetas en el oeste de América del Sur y en África occidental se sobreexplotan | Planeta futuro

Nunca tuvieron datos tan detallados sobre la sostenibilidad de la pesca marítima en el mundo que tuvieron datos tan detallados. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha publicado el miércoles, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Océanos 2025 En Niza, el informe sobre los recursos del estado de los pescadores mundiales y ha enfatizado que, en general, el 64.5% de las poblaciones marinas son explotadas a niveles sostenibles y que el 35.5% restante se sobreexploran. Sin embargo, la noticia no es buena para las 18 regiones que monitorean la FAO. En el área de los mares mediterráneos, las poblaciones forzadas alcanzan el 64.9%, en la costa oeste de América del Sur, la tasa es del 53.6%y en la costa occidental de África, 52.6%.
Esta es una carrera contra el tiempo. El informe advierte, a partir de un análisis de sobreexplotación desde 1974, que la sobrepesca aumenta, en promedio, 1% cada año. Las causas varían según la región. En África occidental, por ejemplo, la pesca ilegal y la sobrepesca están presionando los recursos locales que, además, también se ven afectados por el cambio climático, advierte la FAO. Por lo tanto, la organización advierte que si los países rezagados por la sostenibilidad no invierten lo suficiente en gestión de datos y controles, será imposible cumplir El objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para regular de manera efectiva la explotación de pesca para 2030.
La sostenibilidad en la pesca es clave no solo para mantener la biodiversidad marina, sino para garantizar la seguridad alimentaria de millones de personas. Por otro lado, esta actividad es un apoyo clave para las comunidades costeras: al menos 600 millones de personas en el mundo dependen del sector de alimentos acuáticos, según datos de la FAO. La sostenibilidad también es rentable. Según el informe, cuando la pesca se gestiona adecuadamente, «las poblaciones se mantienen constantemente cerca de los niveles de abundancia que permiten que el rendimiento máximo se obtenga de manera sostenible».
Cada dos años, hasta Informe de SofíaFAO informa, más resumido, el estado mundial de la pesca y la acuicultura. Además, la organización lanza un documento mucho más completo cada década: el Examen del estado de los recursos pesqueros marinos del estado de la marina. La última vez que se publicó uno de este tipo fue en 2011, cuando se analizaron 584 poblaciones de peces. El nuevo, con datos de 2021, se ha realizado de 2.570 poblaciones de peces y un proceso participativo con 650 expertos que representan a 92 países y 200 organizaciones. Por lo tanto, la FAO enfatiza que el informe 2025 «ofrece la imagen más completa, confiable y participativa de la situación de los recursos pesqueros en todo el mundo».
Manuel Barange, director de la División de Pesca y Acuicultura de la FAO, destaca que el mercado de pesca, en comparación con otras fuentes de proteínas animales, es sostenible. Si los porcentajes se analizan desde el enfoque de aterrizaje de pesca, el volumen de peces que finalmente llega a la tierra, el 77.2% del producto debe provenir de poblaciones biológicamente sostenibles. Y, si el porcentaje se ve desde el punto de vista de los bancos de pescado, se ve que, en todo el mundo, los datos de sobreexplotación del informe publicado este miércoles no están muy lejos del cual se lanzaron la sofia de 2024. Pero, Barange anticipa que las desigualdades y las alertas se detectan en algunas de las áreas que delimitan y estudia la FAO.
«Hay regiones en las que la pesquería es cada vez más sostenible», argumenta Barange en una entrevista telefónica de Niza. En la Antártida, la sostenibilidad de la pesca es del 100% y en áreas como el Noreste del Pacífico, en la costa fronteriza entre Estados Unidos y Canadá, es del 92.7% o como el suroeste del Pacífico, que rodea Nueva Zelanda, es del 85.5%. Esto, según la FAO, se ha logrado gracias a la inversión a largo plazo en gestión de datos y marcos de control sólidos.
En contraste, otras regiones tienen niveles más bajos de sostenibilidad. Este es el caso del Área 87, el del Pacífico sureste, que se extiende desde Colombia hasta Chile y en el que la pesca sostenible es solo del 46.4% y la sobreexplotación alcanza el 53.6%. Desde el área 87, 10 millones de toneladas de producto salieron en 2021, lo que lo convierte en una de las áreas más productivas del mundo. La FAO advierte que la alta demanda de especies de valor comercial que ocurren en estas aguas ha aumentado la actividad pesquera y exige mayores controles para garantizar la sostenibilidad. Por ejemplo, en 2000, se capturaron 128,000 toneladas de calamares gigantes y, en 2014, se alcanzaron 1,5 millones de toneladas.
También ocurre en el Área 34, en el Atlántico Central-East, que cubre las aguas de la costa oeste africana, donde más de 400,000 buques tomaron 5.2 toneladas de productos en 2021. Allí, el 47.4% de las poblaciones de peces analizados son pescados de manera sostenible y el 52.6% están en exceso de explotación. La FAO reconoce que en el área 34 de pesca ilegal y cambio climático son algunos de los factores que reducen los bancos de pescado locales. Hace un mes, la Ngo Environmental Justice Foundation publicó un informe que indica la pesca industrial como el principal responsable de la sobrepesca que, a su vez, ha desplazado a los pescadores artesanales. La ONG también advirtió que la gestión del sector y la falta de transparencia empeoraron el panorama. Por lo tanto, la FAO considera esencial para «reforzar los sistemas de monitoreo y control regional para garantizar el cumplimiento de las regulaciones». La organización también recomienda «un mayor diálogo científico y político entre los estados miembros puede mejorar y fortalecer la responsabilidad compartida».
No puede manejar sin información de lo que es Fishe y cuánto pesca
Manuel Barange, Director de la División de Pesca y Acuicultura de la FAO
«Lo que vemos en estos lugares», explica Barange, «es que no hay suficiente disposición política para gestionar los recursos». «Son países en los que sin infraestructura para recopilar información o controlar y donde tampoco hay voluntad política para establecerla. No se puede administrar sin información sobre lo que es Fishe y cuánto agrega el experto.
Es posible mejorar, Barange argumenta y cita el ejemplo del Área 37, que corresponde a los mares mediterráneos y negros. Aunque solo el 35.1% de las poblaciones son de manera sostenible y el 64.5% restante está en sobreexplotación, ha habido voluntad política de los países para mejorar la recopilación de datos, la capacidad y el monitoreo técnico y científico. «En los últimos diez años, el volumen de pesca se ha reducido en un 30%. Como resultado, vemos que la biomasa de peces aumentó un 15% en la última década», dice. Por supuesto, ver los resultados en índices de sostenibilidad podría llevar al menos una década.
El objetivo de desarrollo sostenible menos financiado
El sobrepeso aumenta en un 1% cada año y, aunque según Barange, la mayoría del deterioro ocurrió entre los años 70 y 80 y, recientemente, se experimenta una estabilización, el desafío ahora es trabajar para que la caída en la sostenibilidad sea cada vez más.
A pesar de esto, el SDG 14, relacionado con la vida marina, es el que recibe la menor financiación. «Los países no dan la misma prioridad a los ODS que dan a los demás. El problema es que la sostenibilidad de la pesca solo se puede construir a partir de la inversión», reconoce.
La FAO, en su informe de 2025, reclama países para invertir en el sistema de recopilación de datos, mejorar la capacidad técnica y aumentar los controles. En el caso de los países de ingresos medianos y bajos, Barange reconoce, el financiamiento debe explorarse a través de bancos de desarrollo u otras alternativas. «Pero también debe haber una voluntad política para pedirlo», insiste el experto, «FAO, por ejemplo, ayuda a los países que desean regular la pesca o aquellos que requieren que los científicos recopilen datos. Solo tienen que pedirlo y FAO está dispuesto a asumir el costo».


Internacionales
Alana S. Portero: “La masculinidad siempre exige sus soldados” | ¿Qué estás leyendo? Pódcasts

Alana S. Portero es la invitada esta semana en ‘Qué estás leyendo’, el podcast del libro de EL PAÍS. La autora de ‘La mala costumbre’, un libro convertido en un fenómeno editorial que ya suma más de 20 ediciones, habla con Berna González Puerto de un éxito que la sorprendió, del Madrid hostil que refleja y de cómo la historia de una chica trans se ha universalizado. “La masculinidad siempre está llamando a sus soldados”, advierte, alertando sobre el peligro de retroceso en los avances sociales.
Portero, que ha descrito y conocido de cerca la vida de las prostitutas, cree que el debate sobre la abolición “normalmente se desarrolla sin las prostitutas” y no es realista. “Siempre los quieren sacar de la calle para ponerlos a fregar”, afirma, y añade: “No veo la diferencia entre romperse la espalda fregando o ganarse la vida de cuerpo a cuerpo”. “Quitarles el trabajo es sacarlos de tu vida sin su permiso”.
La corresponsal de género de EL PAÍS, Isabel Valdés, comenta en este episodio la “pedagogía poética” de Portero, y Jordi Amat ofrece las recomendaciones literarias de Babelia.
- La trilogía de Cromwell de Hillary Mantell.
- El cielo de la selva, de Elaine Vilar Madruga.
- Peregrinos de la belleza, de María Belmonte.
- Ana, no, de Agustín Gómez Arcos.
- Los indignos, de Agustina Bazterrica.
- Aquí nadie me esperaba, de Noelia Ramírez.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o enviar un audio a +34 649362138 (no contesta llamadas).
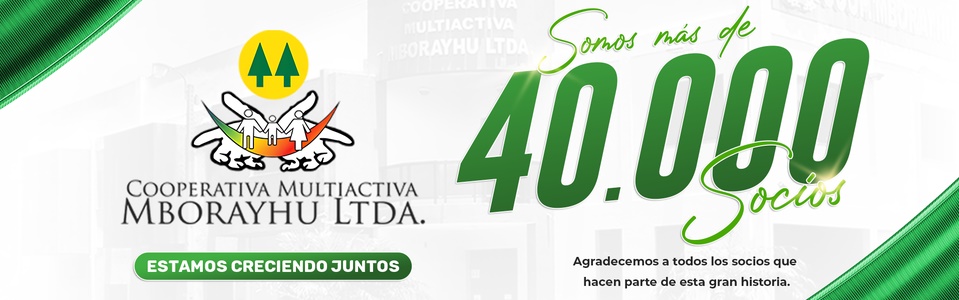
Internacionales
Israel lanza una ola de bombardeos contra Hezbolá en el sur del Líbano | Internacional

El ejército israelí ha intensificado este jueves sus acciones en Líbano, donde ha llevado a cabo múltiples bombardeos que se extienden por buena parte del sur del país. Los ataques, especialmente intensos al este de la ciudad libanesa de Tiro, han causado un muerto y tres heridos, además de provocar el cierre de escuelas en medio de escenas de pánico.
El portavoz de las tropas israelíes en árabe, Avichay Adraee, anunció este jueves por la tarde una nueva ronda de ataques contra lo que afirma son puntos militares de Hezbolá, una milicia libanesa a la que Israel acusa de estar reconstruyendo sus infraestructuras en la zona fronteriza en lo que implicaría una ruptura de la tregua.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve].
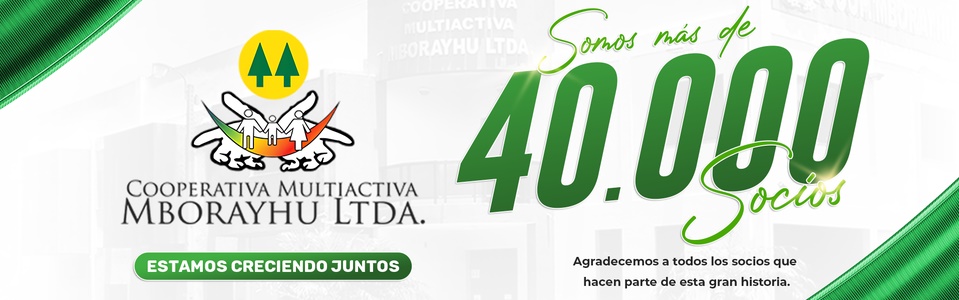
Internacionales
Las heridas y interrogantes que siguen abiertos a 40 años de la toma del Palacio de Justicia

«Por favor ayúdennos, pare el fuego. La situación es dramática. (…) Comunicar esto a la opinión pública, para que el presidente dé la orden», suplicó Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Radio Todelar. Era la tarde del 6 de noviembre de 1985 y la sede de la dirección del poder judicial de su país, el Palacio de Justicia de Bogotá, era un campo de guerra. 35 guerrilleros del M-19, un grupo de origen urbano y dado a los ataques mediáticos, habían entrado a sangre y fuego con la bandera de obligar a los magistrados a realizar un “juicio” al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de haberlos traicionado en una negociación de paz que ya estaba abocada al fracaso. La reacción, que el presidente dejó en manos de los militares, fue aún más sangrienta. El edificio acabó incendiado, 11 de los 25 jueces del Tribunal Supremo fueron asesinados, se perdieron miles de expedientes de todo tipo.
En una larga historia de violencia política como la de Colombia, los acontecimientos en Palacio siguen siendo especialmente relevantes. Incluso más que otros episodios más mortíferos y recientes. En 1989, por ejemplo, el narcotraficante Pablo Escobar hizo estallar un avión que despegaba de Bogotá a Cali, dejando 110 muertos. En el año 2000, paramilitares devastaron la localidad de El Salado, en la región Caribe, y dejaron más de 100 muertos, según la Fiscalía. Y en 2002, la guerrilla de las FARC atacó la iglesia del pueblo de Bojayá, en Chocó, y asesinó al menos a 74 civiles. Las circunstancias, por el lugar del ataque, la importancia política de las víctimas o la visibilidad de lo ocurrido, marcan la diferencia. Y es por eso que un episodio que en Colombia ha sido llamado “holocausto” ha ocupado una atención en el periodismo o las artes, comparable sólo con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y el posterior Bogotazo.
Además, el poder judicial ha sentido el ataque como un dolor permanente. Los magistrados asesinados eran colegas, profesores, jefes e incluso familiares de muchos abogados de generaciones posteriores, y sus muertes dejaron una huella que la justicia aún hoy lamenta.
Además de esta herida abierta, el debate sobre la toma y retoma es tan actual y belicoso que en él participa el presidente Gustavo Petro, quien fue militante del mismo M-19 y, aunque no participó en la toma, ha defendido un relato que reduce la responsabilidad de sus excompañeros. El tema es tan delicado que un juez ordenó recientemente la eliminación de un diálogo de una película sobre el Palacio; Tan válida es que este miércoles el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha propuesto una nueva norma “que otorga a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o aún bajo investigación o proceso, todos los beneficios equivalentes a una absolución”.
La relevancia de lo que ocurrió hace cuatro décadas implica preguntas sin respuesta. Uno de ellos tiene que ver con la protección de los magistrados. A pesar de que se había revelado un plan guerrillero para atacar el Palacio, noticia que había llenado los titulares, ya que varios magistrados habían recibido amenazas de muerte, la seguridad del Palacio había sido reducida el 5 de noviembre. “Me gustaría tener la respuesta a la pregunta de quién dio esa orden”, dice Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y quien como fiscal lideró la investigación penal sobre las desapariciones forzadas de una decena de personas, a manos de militares.
Otra pregunta sin una respuesta clara son los motivos del ataque. El M-19 emitió un proclama desde Palacio sobre lo que denominó Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. “Llamamos al juicio público de las minorías apátridas que han defraudado el deseo de paz y traicionado las exigencias de progreso y justicia social a toda la nación”, dice en una de sus frases centrales, para luego exigir que los principales medios difundan el proceso con el que soñaron. “Estimados magistrados: tenéis la gran oportunidad, de cara al país, y en vuestra calidad de gran reserva moral de la República, de presidir un juicio memorable”, se lee más adelante.
Pero la sombra del narcotráfico se cierne sobre lo ocurrido desde 1985, desde que la guerrilla acordó una demanda de los narcotraficantes. «A través de un impopular y escandaloso Tratado de Extradición, se logra nuestra legalidad – la más creciente e innovadora de todas las entregas – lo que es un golpe mortal contra la soberanía nacional», se lee en la misma proclama. Aunque, especialmente personas cercanas a Pablo Escobar han dicho que el capo pagó a la guerrilla por el ataque, tratando de evitar que la Corte Suprema avalara ese tratado, al que se opusieron a sangre y fuego. Quien fuera el teniente, Jhon Jairo Velásquez, popeyees una de esas fuentes; Otros han sido Virginia Vallejo, amante de las drogas, o el jefe paramilitar Carlos Castaño. La cuestión queda en el aire, ya que no hay pruebas ni está claro que una atrocidad de este tipo tendría el efecto esperado. Lo más parecido a una respuesta, según una Comisión de la Verdad formada por los altos tribunales en 2005 para esclarecer los hechos de Palacio, es señalarla como una hipótesis probable. “Todo indica, entonces, que hubo conexión entre el M-19 y el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, se lee en su informe final.
Una tercera pregunta es hasta qué punto los militares asumieron el poder real durante esas horas. El entonces Ministro de Justicia, el político liberal Enrique Parejo, argumentó que había un vacío de poder, en el que eran los generales quienes decidían qué hacer. Pero su entonces compañero de Gobierno, Jaime Castro, publicó un libro dedicado a argumentar que no existía tal cosa, y que la decisión de responder con la fuerza vino de Betancur y su Gobierno, que temían que darle juego a la guerrilla les hubiera llevado a lograr un levantamiento popular y tomar el poder.
La cuarta cuestión gira en torno a la responsabilidad de cada asesinato, cada desaparición, cada decisión en las más de 27 horas de combates e incendios. Investigadores, periodistas e interesados se han topado con todo tipo de problemas para encontrar pruebas suficientes de lo ocurrido. En algunos casos, los testigos dan versiones contradictorias; en otros, los testigos han muerto -esos días, o en las cuatro décadas que han transcurrido-; En algunos casos, la falta de pruebas balísticas o la manipulación del Palacio por parte de policías y militares antes de la llegada de los funcionarios judiciales impiden obtener pruebas técnicas suficientes.
Quizás la más significativa de las preguntas sin respuesta, que va desde lo judicial a lo político, es si los militares sabían que el M-19 iba a realizar el ataque y lo permitieron, para golpear duramente al M-19 en lo que algunos han llamado «operación ratonera». Aunque los generales lo han negado reiteradamente, los tres magistrados que encabezaron una comisión para investigar los hechos entre 2005 y 2010, dan crédito a la medida. “La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables”, se lee en su informe final. Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla señalan que el Ejército estaba “violado en su dignidad” y “herido en su autoestima” por acciones pasadas de una guerrilla particularmente mediática. Otros han añadido que los militares estaban molestos con el presidente, que había adelantado conversaciones de paz sin consultarles y en contra de su opinión.
Lo más complejo, según el exministro Buitrago, es que las respuestas a estas preguntas han variado, dejando un legado de desconfianza y poca credibilidad, como cuando los militares negaron tener conocimiento del plan M-19. Y eso mantiene las heridas vivas y abiertas.
-
Nacionales1 semana ago
Alerta por lluvias y tormentas eléctricas en nueve departamentos esta noche
-

 Nacionales3 días ago
Nacionales3 días agoAcusan de crímenes al presunto líder de sicarios Largo
-

 Nacionales2 semanas ago
Nacionales2 semanas agoVideo: Marset vuelve a aparecer amenazando a su antiguo socio «El Colla»
-

 Nacionales2 semanas ago
Nacionales2 semanas agoTres departamentos en alerta por tormentas esta tarde






