Internacionales
Armero, la tragedia que obligó a Colombia a descubrir sus volcanes

Cuando Gloria Cortés comenzó a estudiar Geología no pensó en el enorme volcán que había cerca de su casa, en la ciudad colombiana de Manizales. Era principios de 1984 y el Nevado del Ruiz era un destino turístico para disfrutar de la nieve, “un león dormido” que había tenido sus últimas erupciones en los siglos XVI y XIX. Eligió su carrera porque un académico visitó su clase de Química en la escuela y habló sobre los fósiles, el mundo del petróleo y los viajes que tendrían por delante. Un año y medio después, el 13 de noviembre de 1985, Ruiz hizo erupción y provocó la mayor tragedia natural en la historia de Colombia. Mató a unas 25.000 personas, incluido el mejor amigo de Cortés, y enterró el pueblo de Armero. La estudiante y muchos de sus compañeros dejaron atrás su interés por los hidrocarburos y comenzaron a estudiar los volcanes para prevenir otras tragedias.
La primera señal de alarma de Ruiz, más de un siglo después de su última erupción, fue un terremoto en diciembre de 1984. Cortés cuenta que algunos montañeros comenzaron a advertir a sus profesores de cambios llamativos en la cima del nevado: gases amarillentos, alteraciones en el color de la nieve, ruidos fuertes. “Comenzamos a recibir visitas importantes de geólogos extranjeros, quienes decían que había que empezar a monitorear y preparar un mapa de amenazas”, dice Cortés en una videollamada desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, a unos treinta kilómetros de la cumbre nevada. En julio de 1985, las autoridades instalaron cuatro sismometros en el volcán. En septiembre aumentó la preocupación tras una primera erupción que, aunque pequeña y sin expulsión de magma, cubrió de cenizas la ciudad de Manizales. Unas semanas después se publicó un mapa que identificaba las zonas de riesgo, entre las que se encontraba Armero.
Hubo grandes limitaciones. Los cuatro sensores instalados, por ejemplo, no contaban con un sistema de telemetría que enviara información en tiempo real: las ondas sísmicas quedaban registradas en papeles que luego debían ser transportados a Manizales, a unos 50 kilómetros de distancia por caminos y carreteras, para analizarlas. Estaba previsto que los equipos de transmisión llegaran apenas una semana antes de la erupción, pero la comisión encargada de la misma “fue abortada” por la toma y retoma del Palacio de Justicia, la otra tragedia que conmocionó a Colombia en noviembre de 1985. Tampoco hubo suficientes expertos. “Ni siquiera conocíamos la palabra ‘vulcanología’”, recuerda Cortés.
Sin embargo, el geólogo afirma que se hizo mucho a pesar de las limitaciones. «Había tecnología de punta y gente pionera que trabajaba durante meses, sin horas, en las madrugadas, en un país que no tenía la estructura adecuada. Fue frustrante ver que ese esfuerzo terminó en lo que terminó», evalúa. Para ella, el principal problema no era científico, sino social: “No había tiempo” para convencer a las comunidades de la zona de que la amenaza era real y que debían reubicarse. “Los mayores decían: ‘Esto nunca ha sucedido en mi vida, así que no volverá a suceder’, sin entender que 80 años no es nada en la experiencia de un volcán”, comenta.
Cuando el volcán entró en erupción a las 21:08 horas del 13 de noviembre de 1985, el único aviso vino de un periodista: a las 22:30 horas, dijo por radio que había recibido avisos de habitantes del altiplano sobre avalanchas de lodo y rocas que descendían a toda velocidad hacia Armero, en la ladera de la montaña frente a Manizales. Las lluvias dificultaron la transmisión y pocos la escucharon. Una hora después, más de 22.000 personas del total de 30.000 que vivían en la ciudad del Tolima fueron enterradas y otras 3.000 murieron en el vecino departamento de Caldas. Los armeritas nunca supieron que un cuarto de hora era suficiente para viajar hasta las colinas y salvarse.
Después de la tragedia
Los geólogos, colombianos o extranjeros, han estudiado la tragedia de Armero como una demostración del impacto que pueden tener los nevados: Ruiz está a 5.300 metros sobre el nivel del mar. “En volcanes con cumbres cubiertas de hielo y nieve, pueden ocurrir lahares [flujos de lodo volcánico] catastróficos provocados por erupciones relativamente pequeñas», concluye un trabajo publicado en 1990 en el Revista de vulcanología e investigación geotérmica. La erupción del 13 de noviembre apenas obtuvo un 3 sobre 8 en el Índice de Explosividad Volcánica, pero la interacción del material caliente con los glaciares produjo enormes cantidades de agua. Ese flujo se precipitó río abajo y arrasó con todo lo que encontró a su paso. Según el artículo, la erupción provocó “los lahares más mortíferos jamás registrados”.

Colombia empezó a tomar en serio los riesgos de los volcanes: hay 25 activos. Lina Marcela Castaño, coordinadora del Observatorio de Manizales, comenta que el Ruiz pasó de ser “un elemento de admiración por su belleza” a una formación que debía ser monitoreada. “Hoy hay 75 sensores. No sólo para medir sismos, sino también gases, señales magnéticas, acústicas, inclinaciones de pendientes”, dice desde Manizales, donde trabaja con Cortés. Tras la creación del observatorio que dirige en 1986, surgió el de Pasto en 1989, y el de Popayán en 1993. Más de un centenar de profesionales estudian la historia de las formaciones, interpretan los datos de los sensores y sensibilizan a las comunidades. Clasifican los volcanes en categorías de riesgo: verde (normal), amarillo (bajo), naranja (moderado) y rojo (alto). Actualmente hay 10 en amarillo y ninguno en los niveles más altos.
Los dos geólogos y su colega Julián Ceballos señalan que también se fortaleció la conciencia sobre la necesidad de prestar atención a las señales de alarma y evacuar. Una de las referencias positivas es el caso del volcán Pinatubo en Filipinas, que tuvo una erupción de nivel 5 en 1991. Los geólogos dicen que las autoridades convencieron a innumerables personas en riesgo de evacuar después de mostrarles vídeos sobre las 25.000 muertes en Armero. Aunque la erupción fue la segunda más potente del siglo XX, sólo murieron 847 personas, frente a unos 200.000 evacuados. Otro caso es el Nevado del Huila colombiano, que tuvo varios lahares masivos entre 2007 y 2008. “La comunidad indígena entendió el impacto y fue clave en la evacuación de unas 6.000 personas”, afirma Ceballos.

Sin embargo, también hay dificultades. Una es que las erupciones volcánicas compiten en interés de las comunidades con otros fenómenos más frecuentes, como inundaciones, terremotos y deslizamientos de tierra. Es más difícil convencer a los afectados de que evacuen y pierdan sus medios de vida cuando el fenómeno ocurre cada varias décadas o incluso siglos. Asimismo, se debe persuadir cada año al Estado de que es necesario mantener el financiamiento de los observatorios. “Afortunadamente este año se pudo, pero siempre estamos expuestos a la no renovación de contratos”, afirma el coordinador Castaño. “La última gran compra de equipos fue en 2010. Sólo ahora, 15 años después, vamos a empezar a renovarlos”, añade.
Las otras catástrofes
Aunque no son volcánicas, otras catástrofes anunciadas previamente han conmocionado a Colombia en las últimas décadas. En 2010, un deslizamiento de tierra sepultó Gramalote, en Norte de Santander. Fue lento en comparación con Armero (tardó dos días) y los 3.300 residentes fueron evacuados a tiempo. No hubo muertos, pero sí fuertes críticas porque durante años se habían ignorado las advertencias de que el pueblo estaba en una zona de riesgo y debía ser reubicado. Siete años después, una serie de lluvias provocaron una repentina avalancha de terreno en la ciudad de Mocoa, en riesgo por la inestabilidad de las montañas y la confluencia de ríos. Más de 330 personas murieron y otras 400 resultaron heridas.

El director del Servicio Geológico de Colombia, Julio Fierro, reconoce en videollamada que hay casos en los que “la historia se repite”. Comenta que la información científica “no fue utilizada” en Mocoa y señala que le preocupa la repoblación de la zona, algo que también ocurre en los alrededores del Nevado del Ruiz. Según él, hay “dinámicas muy complejas” que exceden al Estado: grupos armados que trasladan personas a lugares de riesgo, autoridades municipales que permiten asentamientos legales, empresas privadas que ofrecen servicios como energía en esas zonas. Afirma, sin embargo, que el recuerdo de la tragedia de 1985 aún tiene peso en la conciencia de los colombianos. “Es imposible siquiera imaginar 25.000 muertos, por lo que no creo que la memoria de Armero sea fácil de borrar”, subraya.
En el futuro, puede haber desafíos aún más importantes. Ceballos señala que hay volcanes “con un ritmo explosivo muy alto” que no entran en erupción desde hace más de 1.000 años. “Si en alguno de ellos se celebrara un evento, todas las capacidades locales se verían desbordadas”, advierte. En Colombia, los más preocupantes son Cerro Bravo (nivel verde) y Machín (amarillo). Por otro lado, prefiere concluir en tono optimista: hay motivos para creer que en el futuro será posible establecer modelos para predecir el día y la hora de las erupciones. “Puede parecer una utopía, pero quizás los avances en inteligencia artificial nos permitan reducir la incertidumbre”, afirma.


Internacionales
‘Pódcast’ | Así investiga el Vaticano al primer obispo español acusado de abusos | Hoy en EL PAÍS: tu podcast diario
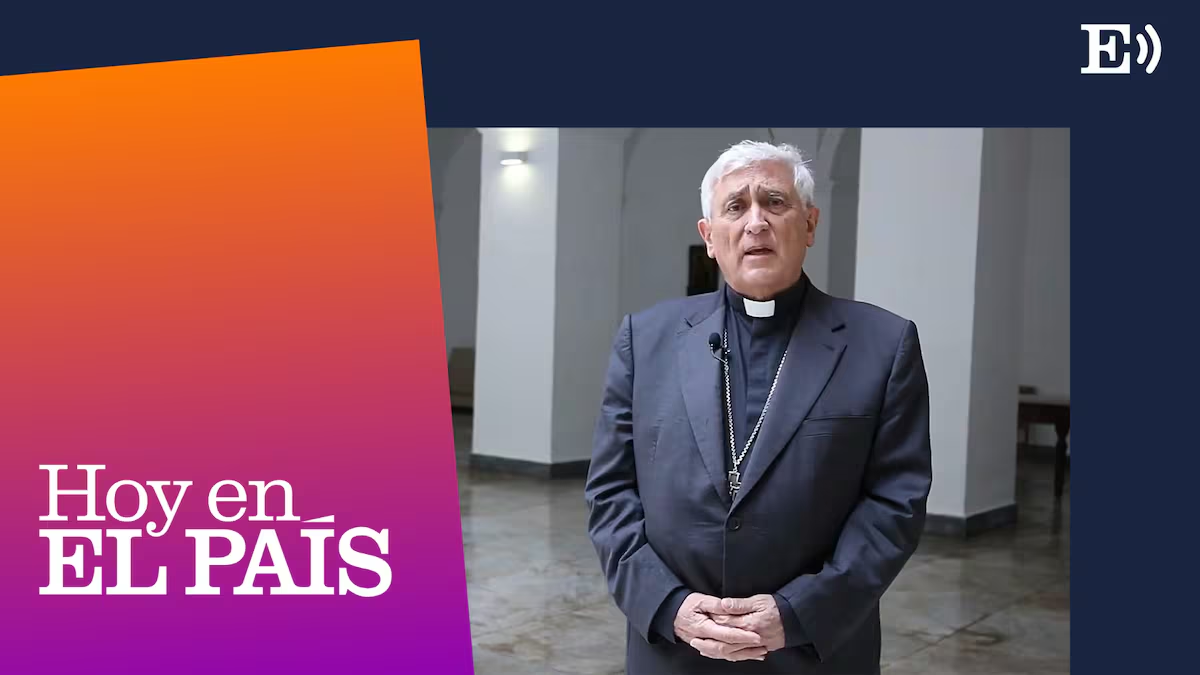
Si deseas compartir tu cuenta, cambia tu suscripción al modo Premium, para que puedas agregar otro usuario. Cada uno iniciará sesión con su propia cuenta de correo electrónico, lo que le permitirá personalizar su experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción comercial? Vaya aquí para registrarse para obtener más cuentas.
Si no sabes quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje aparecerá en tu dispositivo y en el dispositivo de la otra persona que esté usando tu cuenta de forma indefinida, afectando tu experiencia de lectura. Puedes consultar los términos y condiciones de la suscripción digital aquí.
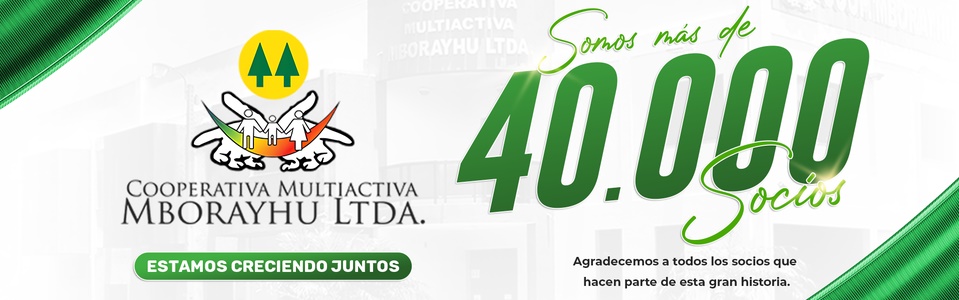
Internacionales
La justicia europea prohíbe la venta de ginebras sin alcohol con la etiqueta ‘gin’ | Economía

Las ginebras sin alcohol no pueden identificarse con la palabra “gin”. Así de claro se pronunció este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia en la que dio la razón a una asociación alemana y prohibió la venta de bebidas no alcohólicas que lleven la etiqueta que hace referencia a dicha bebida destilada. La justicia europea recuerda que el reglamento sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas reserva esta denominación exclusivamente para la ginebra o ginebra.
El problema se remonta a octubre de 2023, cuando una asociación de lucha contra la competencia desleal demandó por publicidad engañosa a la empresa PB Vi Goods, que vende y promociona, entre otros productos, una bebida sin alcohol llamada Virgin Gin Alkoholfrei (gin virgen sin alcohol). A juicio de la organización alemana, el distribuidor viola la normativa europea, por lo que solicitó a la justicia alemana que ordene el cese de la venta de dicha bebida.
El asunto recayó en el Tribunal Regional de Potsdam, que decidió paralizar la tramitación del asunto y elevar una cuestión prejudicial a la máxima instancia judicial europea para que decida si procede la inclusión de la etiqueta “gin” acompañada de “sin alcohol” en bebidas que no alcanzan el contenido mínimo de alcohol requerido por volumen para ser clasificadas como ginebra contraviene el Derecho de la Unión. En su exposición de motivos, el tribunal de primera instancia señala que el término “sin alcohol” ayudaría a eliminar el riesgo de engañar al consumidor. Pero también señala que la propia normativa prohíbe denominaciones como «sabor a ginebra», por lo que plantea sus dudas al respecto.
En su sentencia, el TJUE señala que la norma comunitaria prohíbe claramente el uso de la denominación “ginebra sin alcohol” en la presentación y etiquetado de una bebida sin alcohol como la que comercializa PB Vi Goods, ya que no cumple los requisitos establecidos para que pueda ser clasificada como ginebra. La norma europea sobre bebidas espirituosas especifica que esta bebida debe elaborarse aromatizando alcohol etílico de origen agrícola con bayas de enebro, y que su grado alcohólico volumétrico mínimo debe ser de 37,5%.
En este sentido, el tribunal con sede en Luxemburgo señala que es irrelevante que en la etiqueta la palabra ginebra vaya acompañada de la expresión “sin alcohol” porque de entrada no cumple con lo establecido como ginebra. Tampoco se podrían añadir definiciones como “similar a”, “del tipo”, “al estilo”, “preparado” o “saborizante”, añade.
El TJUE recuerda que las bebidas espirituosas representan un «mercado importante» para el sector agrícola de la Unión Europea y que el objetivo del reglamento es «garantizar la competencia leal y proteger la reputación de dichas bebidas». «Si bien es evidente para el consumidor que un producto denominado ‘gin sin alcohol’ no contiene alcohol, podría confundirse respecto de sus otras características, ya que los requisitos para la denominación legal de ‘gin’ incluyen elementos que van más allá de la simple presencia de alcohol», se lee en el fallo.
Sin embargo, la justicia europea precisa que la prohibición es proporcionada y que no vulnera la libertad de empresa porque cumple con el objetivo de evitar el riesgo de confusión en cuanto a la composición de los productos, así como competencia desleal respecto de los productores de ginebra que cumplen los requisitos establecidos para su producción. Aun así, el tribunal destaca que dicha restricción se refiere únicamente al uso del nombre de la bebida espirituosa para aquellas que no tengan la graduación alcohólica mínima requerida para ser considerada como tal.

Él es hora de Mariah Carey fue un hecho divertido en ese momento. Después de la noche de Halloween, la diva empezó con Todo lo que quiero para Navidad eres tú y así como la marmota Phill advierte cuánto invierno queda, la diva anunció la llegada de la Navidad. “¿En noviembre?” Algunos de los que nos llamamos Grinch estamos alarmados. Pues si. Y ahora esa ocurrencia es tradición y la Navidad se prolonga un mes más. Pero no podemos culparla sólo a ella.
Antena 3 ha olido el oropel y el pasado sábado programó tres telefilmes navideños. Adiós, mujeres acosadas por un desconocido, niñeras con malas intenciones y adolescentes embarazadas; Han llegado los anuncios de éxito que accidentalmente cambiarán el ruido de Nueva York por un pequeño y pintoresco pueblo donde descubrirán el verdadero sentido de la vida. ¿Cómo no pensar que el tiempo pasa rápido si tenemos normalizado sacudir la arena de la bolsa de playa mientras los ayuntamientos instalan los adornos navideños, si los restos de bronceador se codean con el turrón de coco en los supermercados, si podemos comprar la lotería de Navidad en agosto y los catálogos para que elijamos a qué guerrero del K-Pop le vamos a pedir a los Reyes nos llegan al buzón en octubre?
Ya no hay otoño, hay perinatividad. La preciosa estación que sirvió para recuperarse de los excesos del verano y aterrizar suavemente en el frío es la principal víctima de esta redistribución de las estaciones. La época del año en la que caminamos melancólicos entre árboles semidesnudos mientras escuchamos hojas de otoño y nos preparamos para los tiempos bulliciosos que se vislumbran en el horizonte y que están desapareciendo. Todo lo que invita a contemplar y reflexionar está cayendo en desuso. Hay ansiedad porque cada día está lleno de actividad, y mejor si es monetizable.
Y si no hay festivo, ampliamos los que hay. La mayoría de las fechas en las que se conmemora una tradición local han comenzado a extenderse por días, todo debido al turismo, porque de qué sirve conocer una ciudad donde no se celebra nada. Noviembre ha sido absorbido por viernes negro, que ha llegado a durar un mes en algunas tiendas. El otoño se ha convertido en una sucesión de ofertas en hogar y electrónica, en las que tenemos que estar constantemente alerta para no perdernos algún descuento en un producto que no necesitamos. No es que el tiempo pase más rápido, es que ya somos incapaces de vivir lentamente.
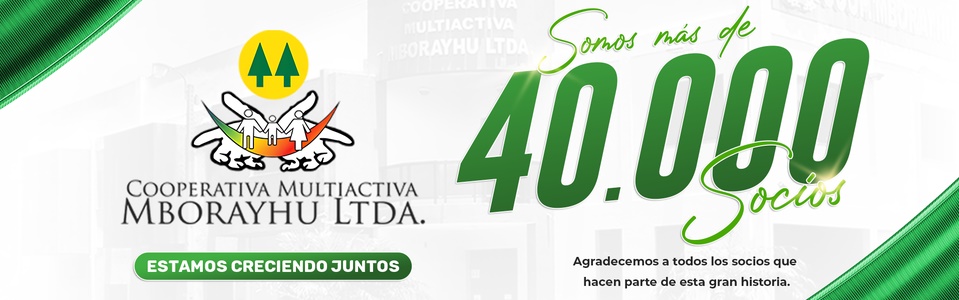
-

 Nacionales1 semana ago
Nacionales1 semana agoAcusan de crímenes al presunto líder de sicarios Largo
-

 Nacionales5 días ago
Nacionales5 días agoEncuentran en el monte a empleado desaparecido en San Pedro y lo rescatan a caballo
-

 Nacionales2 semanas ago
Nacionales2 semanas agoDetienen en San Pedro al supuesto líder de sicarios vinculado al asesinato del periodista Humberto Coronel
-

 Nacionales3 días ago
Nacionales3 días agoDesarticulan grupo de microtráfico que involucraba a indígenas en Filadelfia





